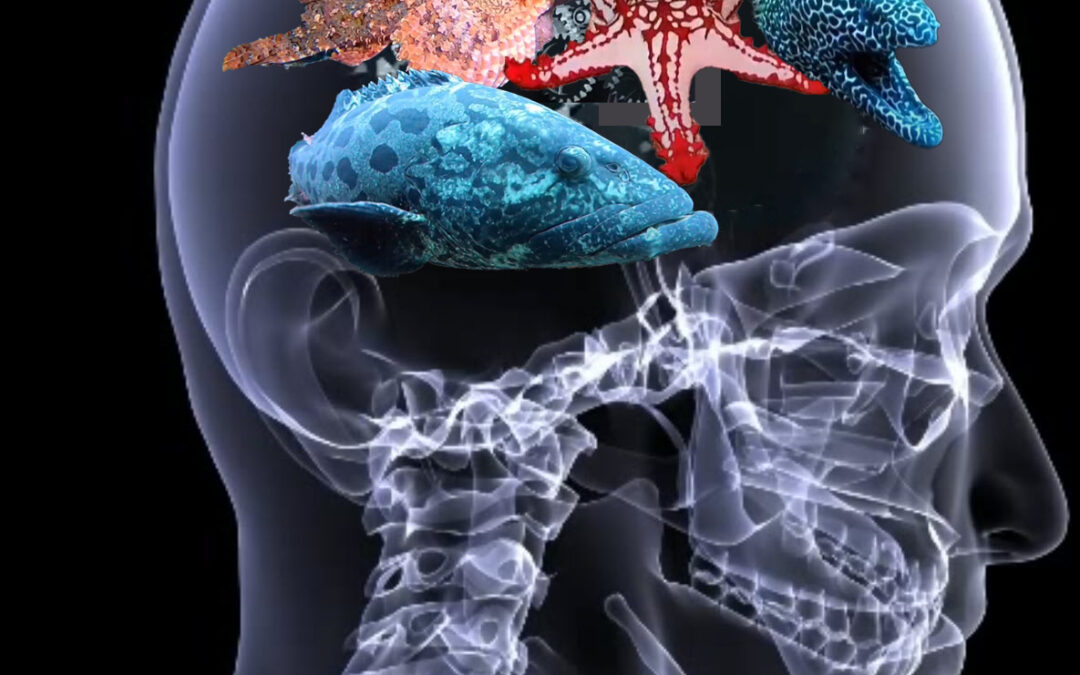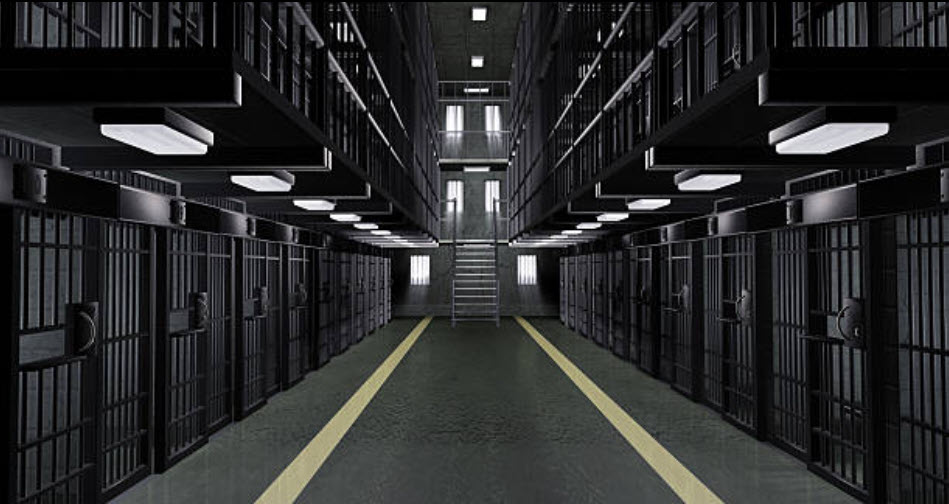Comienzo del viaje
L, analizando, 38 años, en psicoanálisis junguiano con setting: témenos en línea y ocasionalmente sesiones presenciales. Antes de cada sesión enviaba un documento con materiales desde la sesión anterior: sueños, trabajos de imaginación activa, dibujos, amplificaciones, comentarios, … El siguiente sueño es el primer material de uno de esos documentos.
«En una especie de laberinto hay una criatura monstruosa de género masculino, viscosa, en parte descarnada. Se encuentra en alguna parte del laberinto, de tal manera que te puedes topar inesperadamente con él. Está cargado de una terrible hambre sexual y emana erotismo, con el que puedes quedar embrujado. Al principio estoy tranquilo porque sé que “la película” acaba bien, al final nos salva algún protagonista del estilo de Dicaprio en “Titanic”. Observando el sueño y la atrocidad de la criatura, contemplo una escena en la que se encuentra con una especie de damisela de época Romántica, podría ser una suerte de Mary Shelley. La criatura primero la seduce y ella queda como hipnotizada. Fascinada por ella, la mujer deja que apoye su palma derecha en su pecho. En ese momento le revienta el esternón y le agarra el corazón, cuando esto ocurre, explota su pelvis. Me horrorizo ante esta escena y me despierto.»
Este sueño estaba acompañado de la descripción de un contexto consciente en los días previos y una aclaración acerca de que el monstruo podría parecerse a los monstruos de Clive Barker de Hellraiser. Después del sueño informaba de otros materiales en un informe de 3 folios.
Antes de profundizar en el sueño presento un marco general que sustenta lo que considero que necesita ser, y saber, el psicoanalista junguiano. El marco es necesario, pero podría hacerse después. Lo hago ahora apelando a la dimensión hermética, necesaria en el terapeuta hijo de Hermes (López Pedraza), para “engañar” lo que esperaría el lector. Emulo la picaresca del trickster necesaria siempre, —saber de la alquimia[1]—, para estimular la transformación.
El encuadre es el marco analítico propicio para desarrollo del análisis. Es una parte importante del dispositivo analítico. Encuadre no es un término de Sigmund Freud, quien no hizo ninguna mención taxativa o autoritaria sobre un esquema de trabajo formal reglamentario, coherente con su plasticidad, su libertad interna y externa, y su espíritu exploratorio. Freud enunció sugerencias para incrementar la eficacia de las operatorias psicoanalíticas. Winnicott (1941) fue uno de los primeros autores que citó este término y a medida que se complicaba la episteme psicoanalítica se le fue dando más valor.
Como en el encuadre fotográfico, el encuadre analítico porta un significado, pero a diferencia del fotográfico, el encuadre del psicoterapeuta le permite a este pintar la luz con límites borrosos, pues es terapeuta, es consciente de sus luces, sombras y heridas. El psicoanalista junguiano ha adquirido un saber existencial para transformar y el arte de enseñarlo a su analizando.
Como en el encuadre fotográfico, el encuadre analítico porta un significado, pero a diferencia del fotográfico, el encuadre del psicoterapeuta le permite a este pintar la luz con límites borrosos, pues es terapeuta, es consciente de sus luces, sombras y heridas. Esa capacidad no se alcanza sin un suficiente análisis personal, proceso clave para asentar un proceso de individuación fundamentado en la armonía dialéctica del eje sí-mismo/complejo yo. Además, se requiere tanto el conocimiento epistémico y la tekné de las psicoterapias, como una supervisión clínica que integre psicoanálisis y psicología analítica.
El psicoanalista junguiano ha adquirido un saber existencial para transformar y el arte de enseñarlo a su analizando. Su búsqueda de saber, se encontraría muy cerca de lo que H. Corbin ha desarrollado, con respecto a la filosofía de Avicena, como el Ta’wil: “El Ta’wil es, etimológica e inversamente, hacer volver a, reconducir, llevar al origen y al lugar al que se vuelve; en consecuencia, volver al sentido verdadero y original. […] Es hacer llegar una cosa a su origen”. Avicena y el relato visionario (Corbin, 1995, p. 42). Para Marta Vélez Saldarriaga, en Las vírgenes energúmenas (Vélez Saldarriaga, 2004) este saber es más propio de lo femenino. Añadiría que lo femenino en ambos géneros. Los alquimistas consideraban a la imaginación como Sofía, la sabiduría femenina.
El encuadre es para el paciente su fusión más primitiva con el cuerpo de la madre, mientras que el encuadre al psicoanalista sirve para, precisamente por la regresión, actualizar la simbiosis originaria en la transferencia para elaborarla y poder abandonarla. No abundo, en este texto, en la importancia del cuerpo real del paciente y del terapeuta en el vínculo terapéutico y en los procesos transferenciales. Este saber va más y e incorpora a lo referido antes lo masculino de ambos géneros.
Volver al sentido original no es para que el analizando se instale en ese Kairós, no es para que se funda con una identidad pasada de ese espacio-tiempo. El terapeuta ha adquirido la habilidad de resucitar los muertos e integrarlos en el ciclo de la vida. ¡No puede ser terapeuta quien no haya muerto menos de 1000 veces en su vida personal y propio proceso analítico!
El encuadre adecuado a cada caso, es un arte que se adquiere con la experiencia analítica y el despliegue de la creatividad aplicada a ese arte. En encuadre es un marco, un “no-proceso”, con constantes que permiten el adecuado desarrollo del proceso.
Trabajar en una unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos me entrenó para ese arte con un encuadre muy flexible y muy adaptado a que el desarrollo del análisis fuese propicio. Un mínimo orden es necesario para que el caos sea efectivo, garantiza un mínimo de interferencias en el trabajo analítico, protege de arbitrariedades dependientes del deseo de unos u otros, sostiene un aspecto regresivo y marca un aspecto simbólico vinculado al principio de realidad.
La verdad es profética y casi siempre se anuncia anticipadamente, pues ella es el despliegue de unas potencias que se van transformando en actos.
La verdad es profética y casi siempre se anuncia anticipadamente, pues ella es el despliegue de unas potencias que se van transformando en actos. Las potencias —genéticas— no determinan el resultado del acto, sino que este se construye integrando lo genético con lo epigenético. Podemos incluir los campos arquetipales, el espíritu, en la categoría de genético. En la psicología junguiana lo que se llama arquetipal pertenece a la naturaleza. En Símbolos de transformación, Jung afirma que el espíritu (Geist) proviene de un inconsciente colectivo y aparece como arquetipos, tanto como “imágenes primordiales” y “formas primarias” (Jung & von Franz, 1964, p. 413).
Podemos incluir el alma en lo epigenético. El alma se forja en las relaciones humanas, que, en última instancia, se nutren del espíritu de la naturaleza mediado por los humanos: el alma constela la cultura.
Estas reflexiones me condujeron a proponer la sustitución de espíritu de los tiempos por alma de los tiempos. En cursos o escritos lo voy explicando.
El crecimiento de la conciencia es un milagro de continuo pecar —un opus contranatura— que termina integrando natura y cultura. Milagro que puede ser considerado posibilidad mortal o realización libertaria, en unificación o matrimonio interior. Una de las razones de que la alquimia haya sido considerada herética y sus adeptos herejes, viene del hecho de que ellos consideraban que mediante su arte ayudaban a perfeccionar la obra de Dios, quien la había hecho imperfecta. Por esta razón, se equiparaban con Dios en tanto co-artífices de la creación. El psicoanalista junguiano es un alquimista que opera en la clínica con la materia prima del analizando y lo puede hacer porque ya lo inició en su vida personal con su propia materia prima.
Hillman discrepa de la idea del sí-mismo entendido como un “mapa de la vida” que hay que seguir para crecer de forma apropiada. Argumenta que el sí-mismo, en familias junguianas, y en el mismo Jung, se convirtió, como en las religiones monoteístas, en una deidad superior rectora, en un jerarca omnipresente que reunía, ordenaba y era capaz de dar cuenta de todo. Sin embargo, en su obra El Código del Alma (1998), propone “la teoría de la bellota del alma”. E insiste que basta con desplegar las posibilidades que ya se traen, y que lo epigenético de las relaciones humanas, los padres, enreda y construye un ego obstáculo para desplegar lo genuino verdadero. López Pedraza tenía dificultad de pensar en el Self como una instancia reguladora cuya función predeterminada era inducir a la armonía y a la totalidad.
Comparto la des-deificación del sí-mismo hipostasiado y expongo la siguiente posición que inspira la bitácora del encuadre clínico que operativizo.
La verdad del sujeto que está en la individuación, es que está inmerso en un camino único de desarrollo y que es aquello que es en cada momento que se formule una pregunta autoreflexiva, y que camina siempre forjando aún más el alma y que será distinto en un futuro próximo. Es una verdad sencilla, humilde de barroquismos, que trasciende las verdades de desvelamiento (aletheias), antitética a los reduccionismos que predican que lo verdadero es que somos completos al nacer y que el destino humano es descubrir y constelar la misión que tiene para nosotros el sí-mismo. La individuación no es realizar aquello que ya éramos, —para lo que fuimos concebidos y hemos olvidado—, sino forjar el alma, desplegando potencialidades propias y adquiriendo nuevas en sintonía con lo inconsciente colectivo que también resulta transformado, modulado en informaciones arquetípicas previas y quizás sanado, por nuestra interacción.
Paracelso señaló que el hombre “es un profeta de la luz de la naturaleza” y aprende de ella a través de los sueños (von Franz, M. L., 1991).
El encuadre cumple una función de tercero. Un campo o escenario que contiene, sostiene, que es la ley —que incluye una prueba transicional para infringirla—, y propicia la neo-simbolización. Analista y analizando se someten al encuadre-tótem aceptando la castración del goce y la sublimación. El analista —supuesto poder— se somete al saber, el analizando se somete al supuesto saber y poder del analista. Una simetría asimétrica (López Pedraza) que produce compensaciones, conflictos y balances autorregulatorios.
El pacto del contrato terapéutico, como ocurre con la simbiosis, es mudo, hasta que se produzcan variaciones o rupturas que actúan como desmentidas de la fusión y llevan a la producción de una crisis. Se podría decir que en el pacto —entre simbiontes humanos—, hay dos pactos que concurren: uno, el que propone y mantiene el analista, aceptado conscientemente por el paciente, y otro, el del “mundo fantasmático” en que proyecta el paciente. Siendo este último una tormenta perfecta de compulsión de repetición, —ya que es la más completa, menos conocida y más inadvertida—, es preciso detectarlo en el diagnóstico explorando las “motivaciones inconscientes” del paciente para emprender el proceso terapéutico.
El pacto incluye: Confidencialidad. Secreto. Misterio. Temporalidad y artificialidad: Realidad separada de la realidad externa, laboratorio de investigación íntima. Relación de carácter profesional: Abstinencia. Ética.
“Después que hubo pronunciado este juramento, con él me hizo prometer que jamás diría el misterio que estaba a punto de oír, […] Ven y mira, y pregunta al campesino Acharontos, y aprende de él quién es el sembrador, quién es el cosechador, y aprende asimismo […] y sabes que un hombre solo es capaz de producir un hombre, y un león un león, y un perro un perro y si algo sucede contrario a la naturaleza, entonces es un milagro y no puede continuar existiendo, porque la naturaleza disfruta de la naturaleza, y la naturaleza vence a la naturaleza. […] lo mismo produce lo mismo. Ahora he manifestado para ti el misterio.” Alquimia (von Franz, 1991, pp. 66-67).
Entman, Matthes y Pellicano (2009) señalan que los encuadres presentan un total de cuatro posibles localizaciones en el proceso, o continuum, comunicativo: el emisor, el texto, el receptor y la cultura. Es evidente que un encuadre psicoanalítico no es entendido en una cultura reduccionista. El contrato terapéutico no es un contrato civil al uso. El analizando conoce el civil y se vale de él como resistencia al contrato clínico en momentos de confrontación, o para dejar la terapia. En una ocasión fui condenado en un juicio porque a pesar de que lo que me imputaban era falso, no había requerido de un analizando la firma de un consentimiento informado. El colegio de médicos, en comisión deontológica, no atendió mis argumentos y consideró mi demanda como de contrato civil y emitió al juzgado un informe indicando que de haber tenido un documento que indicara que el analizando acudía a unas prácticas bajo su responsabilidad y sin mi permiso, todo estaría en orden. Un psicoanalista no antepone su protección civil al contrato clínico. No lo hice antes de la demanda y decidí seguir sin hacerlo a pesar de mi condena.
La ética junguiana tiene unas connotaciones más radicales —raíz, rizoma— que otras formulaciones éticas porque incluye lo inconsciente colectivo como parte integrante del sujeto humano que participa de la totalidad.
La ética junguiana tiene unas connotaciones más radicales —raíz, rizoma— que otras formulaciones éticas porque incluye lo inconsciente colectivo como parte integrante del sujeto humano que participa de la totalidad. La ética de los cuidados habitual se amplía a cuidar el cosmos como ecosistema psicoide del que formamos parte con la particularidad de ser probablemente el animal más consciente que conocemos.
He señalado en varias ocasiones que esta ética no es fácil interiorizar. En el proceso de hacerlo hay fases, desde integrar la sombra personal hasta constelar el dios oscuro, como afirma Jung. Sin lo último, difícilmente se trasciende la escisión bien/mal y el sujeto ético puede estar fijado en una actitud de santidad altruista con moral deontológica. Los aprioris del formalismo kantiano de la moralidad se limitan a procesos cognitivos de la especie que nos permiten aprehender objetos de experiencia. La hipótesis de lo inconsciente colectivo amplía los aprioris, incluyendo los arquetipos, que, en sí mismos, son agentes presubjetivos, precondiciones ontológicas que confluyen para que la subjetividad sea posible.
“A menos que, gracias a una decisión ética libremente tomada, uno tenga éxito en vigorizar una posición que sea igualmente fuerte e invencible contra este fenómeno natural… El hombre es libre de decidir si “Dios” será un “Espíritu” o un fenómeno natural como el deseo vehemente de un adicto a la morfina, y en consecuencia si “Dios” actuará como una fuerza benéfica o destructiva”. Jung, OC. 11. (Jung, 2009, párr. 149).
“… Dios a veces demanda de nosotros el mal y que entonces cueste lo que cueste debemos obedecer. Hacer el mal – o el bien, para el caso es lo mismo— a la ligera, sin hacer el mínimo esfuerzo por asegurar el Kairós, lo que pertenece al momento justo o el momento oportuno, es en realidad sólo destructivo; pero hacer el mal de forma consciente – tal como Jung llevó aquel pensamiento blasfemo hasta el final— puede ser puramente creativo” El viaje interior (Hannah, 2010, p. 31).
Es de interés la propuesta de Simbioética de Riechmann (2022). Desarrolla posiciones morales de amor compasivo congruentes con lo que ontológicamente somos: holobiontes en un planeta simbiótico. Es la vertiente moral de una reflexión que, en lo político, se ha articulado como ecosocialismo descalzo. Incide no solo en lo personal sino en la acción política necesaria para la transformación. Si el sujeto ha integrado la individuación, su amor compasivo no será un axioma deontológico superyoico, sino una praxis viva. En la práctica, para muchos es una posición voluntarista, que no se acerca a la voluntad de poder en Nietzsche.
En el camino de la individuación, los analizandos van modificando su actitud ética. Realicé una investigación de la que se publicó un artículo en valenciano en Anuari de Psicología (¿La psicoteràpia transforma la praxis moral?, García, 2017). En la investigación se concluye que hay cambios significativos en la dimensión ética en los analizandos. De ello también hablé al explicar un caso clínico en una comunicación en FAPyMPE y en su posterior publicación en la revista Intersubjetivo (Resignificar la psicoterapia en el cáncer., García, 2019). A la dimensión ética pocos analistas le prestan atención en los análisis y, desde mi punto de vista, es crucial como señal de individuación y posición política transformadora. Tampoco es una dimensión que se cuide en las relaciones colectivas institucionales, ni siquiera en su acepción de ética de los cuidados. Concepto introducido por Carol Gilligan en 1982 como respuesta a lo que ella definió como modelo de moral masculina imperante que llevaba a Polvera (ética de la justicia) a proponer como universal la ética masculina. En mi tesis doctoral (García García, 2020) discuto sobre las medidas de ética en la muestra y sus diferencias de género, pero es esta comunicación lo traigo a colación por la falta habitual de esta ética en las relaciones institucionales, lo cual no es admisible en analistas, y si se atiende al aserto de Neumann es evidente que no hay justificación.
«Está ligado al mal todo aquel que ha visto y no ha actuado; todo aquel que ha desviado la mirada porque no quiso ver; todo aquel que no ha visto, aunque hubiese podido ver; pero también aquel cuyos ojos no han podido ver» (Neumann, 2007, p. 9).
Esta ética es hermana de la justicia, y, ambas, madres de la justa confianza, que se construye entre los miembros de una comunidad. Justa confianza que lleva implícita la imaginación y la cooperación con el diverso, con el amigo-enemigo, para la construcción y la resolución de conflictos. Lo habitual es que los sujetos estén muy alejados de un funcionamiento ético y funcionen con una moral heterónoma deontológica. Además de la dimensión espiritual la terapia tiene una dimensión política que trasciende al sujeto, y el terapeuta tiene que atenderla.
Dormir con el enemigo. ¿Las noches de insomnio son desiertos donde el tiempo se vuelve enemigo? ¿Son oportunidades? Algunxs insomnes utilizan estrategias como intentar engañar al insomnio perseverando en recetas de libros de autoayuda. Lo esencial, como el dormir, no se cultiva con fórmulas mecánicas de la voluntad obsesiva de control. Agradece a tu amigo pinche «el insomnio» la oportunidad de consciencia que te da para dialogar con él, entender por qué ha venido a visitarte y, entonces, podrás dejar, con una sonrisa irónica, que el insomnio descanse a tu lado, contigo, en tu descanso, consciente que compartes el lecho con un compañero que, no por impertinente, es peor que muchos con los que te has acostado antes, y, al contrario, podría ocupar el espacio de los fantasmas que te ha enseñado a reconocer y forzar al exilio.
En este punto me parece de interés el mito que comparto en versión propia.
Iktomi, el dios Lakota de la sabiduría, … comenzó a tejer un “yantra” … y dejó un hueco en el centro: un “agujero negro”…
Iktomi, el dios Lakota de la sabiduría, tomó una rama del sauce más viejo que había en el lugar y con ella hizo un aro. Luego, arrimó un poco de pelo de caballo, también bellas plumas de pájaros de colores, cuentas y otros objetos pequeños y hermosos y comenzó a tejer un “yantra”. Tejía la tela de araña desde el exterior del aro de sauce hacia el interior. Sin embargo, en un momento dado se detuvo y dejó un hueco en el centro: un “agujero negro” que simboliza que el final es similar al comienzo y que el ciclo se repite una y otra vez con la vida de cada ser humano que llega a la tierra y parte para desplegar sus ensoñaciones.
Volviendo al sueño de mí analizando y al encuadre clínico.
Este sueño es un relato “semimuerto” hasta que no sea vivificado por la presencia del paciente en la relación analítica. ¿Tiene sentido que el terapeuta lo tenga antes de la sesión? Sí, estas informaciones mantienen activo el proceso en el vaso alquímico de un, témenos multiverso[2]. La paradoja es que la no presencialidad física (ni completa, corporal ni parcial del ventana a ventana de los extremos del gusano: las pantallas-espejo) torna en presencia continua los distintos niveles de universos. Como analista recojo el sueño en atención flotante y lo dejo en segundo plano sin entusiasmarme, ni preocuparme, ni hacer un análisis del mismo. Cuando paciente y terapeuta se encuentran, ambos han sido fertilizados por el sueño en distintas dimensiones y, en el encuentro, las resonancias vivifican el material y la relación entre analizando y analista y eventualmente se convocan fuerzas arquetípicas.
Así se puede ver el sueño que ha soñado al analizando y que no es propiedad de nadie.
Así se puede ver el sueño que ha soñado al analizando y que no es propiedad de nadie. Ese aspecto lo tienen claro las etnias que se comunican los sueños y los psicoanalistas junguianos lo compartimos, y, como resulta extraño en las culturas individualistas como la nuestra y los pacientes son de esta, es un aspecto que interesa introducir al final del análisis.
Conviene precisar la diferencia pedagógica entre Psicoterapia junguiana y Psicoanálisis junguiano. La primera tiene un objetivo primordial, la cura. El equilibrio entre enfermedad/salud. Mientras que el Psicoanálisis junguiano, parte de la cura y su objetivo es la individuación. En términos junguianos, la salud psicológica significa “asegurar un camino abierto para que se desarrolle el proceso de individuación, para que los contenidos inconscientes (anima, animus, sombra) sean llevados a la consciencia […]. Este proceso generalmente involucra a otras personas sobre las cuales se proyectan contenidos inconscientes (anima/animus)”. (Cowburn, 2019, p. 84).
L, había iniciado el análisis conmigo en una fase en la que la cura no se había logrado en su anterior proceso de psicoterapia antes de empezar conmigo: un psicoanálisis corporal (vegetoterapia reichiana). Realicé un diagnóstico inicial, no etiqueta, útil como esquema conceptual referencial operativo consiliente (ECROc). Su ECROc en el momento del sueño era distinto del diagnóstico inicial y L. era consciente de los porqués del cambio: elaboración del material, transferencia, … Estaba en un proceso de Psicoanálisis Junguiano, lo que no significa que la cura se ha terminado, pues se acceden a capas más profundas.
“’Es en el sueño’, dice Jenofonte, ‘cuando el alma (psykhé) muestra mejor su naturaleza divina; es en el sueño cuando goza de una cierta penetración para el futuro, y es así, sin duda, porque es en el sueño cuando es más libre’”. Los griegos y lo irracional (Dodds, 1994, p. 139).
Hillman afirma que “los sueños nos dicen dónde estamos, no qué hacer”. Los sueños son fenoménicos y no cree que sean compensaciones de la vigilia, o que contengan mensajes “secretos” sobre cómo debería vivir uno, como hizo Jung.
Matizo a Dodds y a Hillman. Efectivamente, en el sueño de un sujeto con buen nivel de individuación, el alma está más liberada de las demandas de la cotidianidad y anticipa el futuro. El sueño es, entonces, más que fenoménico, pero no porta mensajes fijos de cómo se debería vivir, y, posiblemente, propicia las condiciones de futuro para que sucedan fenómenos congruentes con el trabajo del alma y sus necesidades. En sujetos en necesidad de cura quizás necesiten experimentar el aspecto divino del alma para empezar a considerarla o necesiten pautas de lo que deban hacer para salir de una situación y el self acuda a su rescate construyendo un sueño para mandar los mensajes.
Al empezar la sesión para la que me mandó el documento del sueño, L. me relató primero unas experiencias. Tres días antes de la sesión empezó con dificultades respiratorias que fueron en aumento. El día anterior de la sesión acudió a su fisioterapeuta. Cuando ella le estaba haciendo un masaje doloroso en los intercostales izquierdos se sintió trasladado en el tiempo a una vivencia traumática a sus seis años, la revivió con una nitidez mayor que en otras ocasiones y conectó con un sentimiento de rabia profunda a su madre, pues, sintió que no lo había protegido, en el que estuvo inmerso un tiempo hasta que lloró, su respiración se hizo más profunda y cedieron las contracturas costal y diafragmática. Al contar la experiencia relató que le resulto familiar un sentimiento de disociación, lo mismo que en la consulta de la fisio se había desplazado al pasado, en el hecho traumático se disoció. E interpretaba que eso le sirvió para no vivir el dolor del momento, y la profunda rabia que le produjo el abuso y la falta de protección de su madre, sentimientos que ahora afloraban con fuerza al hacerse más nítida la escena.
Formulé una pregunta acerca de si encontraba relación entre el sueño y la experiencia. La pregunta le movilizó, y se dio cuenta de la conexión: El monstruo toca el pecho de la doncella, la hace estallar, y él se despierta horrorizado, la fisio le toca el pecho y el conecta con su trauma, explota y se libera de la asfixia. Sentía una emoción numinosa, sincronías e insights sobre aspectos de su vida que comprendía de un modo más profundo que antes y con líneas evolutivas.
La escena traumática consistió en una fiesta del pueblo, un hombre borracho lo cogió, lo colocó sobre sus piernas boca arriba, la gente se paró, el hombre lo miraba con sadismo, L. tenía mucho miedo, el hombre miraba desafiante a la gente y se quedó mirando fijamente a la madre de L.
La escena traumática consistió en una fiesta del pueblo, un hombre borracho lo cogió, lo colocó sobre sus piernas boca arriba, la gente se paró, el hombre lo miraba con sadismo, L. tenía mucho miedo, el hombre miraba desafiante a la gente y se quedó mirando fijamente a la madre de L. un tiempo eterno para L. quien se sentía estando fuera de ese lugar, sin energía para moverse y sin sentir, de pronto el hombre le abrió la bragueta del pantalón y le derramó dentro una botella de vino blanco, L. recuerda que la botella estaba elevada y veía caer un chorro de vino como una cascada, estaba aterrado, humillado, sentía mucha vergüenza, la cosa paró cuando llegó la madre y se encaró con el hombre.
L, entendía el impacto de esa escena como una violación a su parte femenina, con las consecuencias de un destrozo de su relación con su ánima, el rechazo a su cuerpo femenino por el temor a ser objeto de deseo y de nuevo violado, su defensa escisiva y narcisista, su abandono y sentimiento de ser objeto de pelea entre dos polos de poder psicopático: el hombre y su madre, ambos pasaban de él en su pelea erotizada, y el hombre no buscaba el goce sexual, sino el goce del poder.
Ese esquema de ser objeto de pelea entre polos de poder psicopático, la disociación de su cuerpo como defensa (a pesar de haber hecho un análisis reichiano), la reactividad ante violaciones simbólicas, … se presentaba como un fulcro explicativo de muchas de sus experiencias.
Un analizando no preparado no asociaría tan rápidamente. En el sueño habría que amplificar los símbolos, laberinto, ir poco a poco … explorar los complejos, el ánima anémica y frágil del romanticismo, … los aspectos edípicos.
Hay una relación muy estrecha entre verdad y poder. Para Nietzsche la verdad se encuentra en la voluntad de poder, que es la fuerza de la vida eyectada hacia un horizonte en el que confiamos encontrar y obtener lo que deseamos. La voluntad de poder sucumbe en los traumas, no hay ni resiliencia ni amor espiritual ni sexual genital (el seductor monstruo arranca el corazón de la doncella y estalla su pelvis). Recuperar la voluntad de poder permite transformar el mundo, vitalizarlo, habitar lo inhabitado: el propio cuerpo espiritualizado. Cobra un sentido más profundo el término empoderar, antiguo verbo español (curiosamente se dejó de usar) entendido hoy en términos más políticos: Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.
Acerca del trauma. ¿Es posible sentirse violado si no ha sido de modo completo, por ejemplo, con penetración corporal? Sí. Aunque no hace falta abundar, hay casuística de hombres o mujeres que sufren violaciones grupales en el metaverso y quedan tan traumatizados o más que en la vida real, aunque la violación sea a su avatar. L. se escindió como otros violados, en la violación al avatar es más difícil, ya estás en una realidad virtual.
El psicoanalista junguiano tiene bastantes incertezas e incertidumbres y confianza en la ocurrencia de fenómenos misteriosos en los que concurren fuerzas sinérgicas que se orientan hacia el desarrollo evolutivo más complejo, distinguiendo este hecho de la fantasía del sesgo teleológico.
El psicoanalista junguiano tiene bastantes incertezas e incertidumbres y confianza en la ocurrencia de fenómenos misteriosos en los que concurren fuerzas sinérgicas que se orientan hacia el desarrollo evolutivo más complejo, distinguiendo este hecho de la fantasía del sesgo teleológico.
La episteme define más o menos los arquetipos, el sí-mismo, ánima, ánimus, sincronicidad. Definiciones complejas, con contradicciones interpretativas y casi siempre malentendidas, y más difícil todavía saber operativizarlas en la psicoterapia.
He ido utilizando estos conceptos con mi óptica que es la destilación de una praxis clínica prolongada en años y rica en diversos paradigmas. Hace falta compartir más información de casos clínicos. Las dudas epistemológicas requieren un debate serio.
En The myth of the collective unconscious (Mills, 2019) el autor cuestiona lo inconsciente colectivo de un modo respetuoso con Jung. Merece la pena leerlo. Algunas preguntas se las hacen también postjunguianos de diversas generaciones. Hacérnoslas y tratar de contestarlas es necesario. Se preguntan: ¿Es lo inconsciente colectivo el verdadero arché, o debería atribuirse más apropiadamente a los arquetipos mismos? Afirman: El inconsciente colectivo o cultural, un macroanthropos, equivale a una divinidad o agente o ser transpersonal supraordenado. Quizás Jung no pudo escapar a la influencia de sus inculcaciones teológicas y educación cristiana.
Continuando con L.
¿Cómo se puede entender esta parte del sueño? «Al principio estoy tranquilo porque sé que “la película” acaba bien, al final nos salva algún protagonista del estilo de Dicaprio en “Titanic”.» Siguiendo el axioma de la función teleológica de lo inconsciente colectivo, se podría hipotetizar que el sentimiento objetivo de que todo acabará bien, dictado por una instancia ordenadora “con intencionalidad”, le prepara para el palo que va a recibir en la siguiente parte del sueño. ¿El alma se proyecta al futuro y sabe que acabará todo bien en la sesión de terapia? ¿Es un exceso de confianza narcisista, una inflación del yo que minimiza el peligro negándolo?
¿Hubo sincronicidad? Descartando la sincronitis aguda que afecta a bastantes acólitos junguianos y genera un sesgo de sincronismo fascinador.
No voy a responder a las preguntas, sino con más preguntas.
¿Es necesario apelar a lo inconsciente colectivo y los arquetipos o bastaría con tener en cuenta los descubrimientos de la física cuántica? Jung ya encontró en esa física un marco explicativo para sus postulados.
El terapeuta artesano deja su localidad (su yo personal fuera del setting, en el uso de la disociación instrumental de Bleger) pero tiene la “intención” latente de mover el proceso (y está preparado por su análisis para no contaminar el mismo con sus proyecciones).
El terapeuta artesano deja su localidad (su yo personal fuera del setting, en el uso de la disociación instrumental de Bleger) pero tiene la “intención” latente de mover el proceso (y está preparado por su análisis para no contaminar el mismo con sus proyecciones). El analizando tiene el deseo de salud, pero se autoboicotea con resistencias, que no impiden que la información cuántica llegue al campo de terapeuta. … Este modo particular de encuentro propicia que precisamente porque el terapeuta se disocia se produzcan los colapsos de onda y fenómenos no locales en el sentido de su intención.
Los arquetipos son informaciones abstractas, objetivas, impersonales, la mente humana es mitopoyética, y les pone alma, llegando, por ejemplo, al mito Hera. Como toda personalización, la del arquetipo lo humaniza con el riesgo de confundir lo arquetípico con lo mítico. Fenómeno que se agrava con la dialéctica cultural de los mitos prevalentes por estar ligados a las culturas hegemónicas dominantes.
Producto de cierta arquetipitis del tejido conjuntivo, es decir flogística, se llega a proponer como arquetipo junguiano el Patriarcado o la Histeria o la Psicopatía. No me refiero al uso cultural de arquetipo como hace Silvana Serafín (2008) en un interesante trabajo La piel del cielo: desestructuración del arquetipo femenino patriarcal.
Hera es un mito de una cultura patriarcal, hegemónica y dominante. Se impone a los mitos de culturas dominadas en ocasiones matrilineales. La analista junguiana no puede dejarse cegar por la luz de Zeus y dejar de buscar los mitos de las culturas originarias en donde reside (Euskal Herria, México, Venezuela, Bali, …). En la jungpisteme se mantiene que, incluso desapareciendo una cultura por genocidio, su impronta en lo inconsciente colectivo permanece y actúa en los sujetos vivos. Las tensiones que generan cosmovisiones polares en sujetos mestizos son enormes, y pueden explicar conflictos sociales y complejos culturales, que resultan de identificaciones con los de la cultura dominadora en el proceso de identificación con el agresor, cuyo correlato es el desprecio de lo que queda de las culturas originarias. En Colombia pude verificar esta hipótesis.
Es lamentable basar la terapia en descubrir cuanta Hera te falta o sobra o que otros arquetipos te faltan o sobran.
Elevar a arquetipo sociología no universal o problemas clínicos los connota con una potencia a priori que determina el desarrollo evolutivo del infante. Austin (En Palabras y Acciones. Como Hacer Cosas Con Palabras, 1971) demostró el valor performativo del lenguaje, y como este modula el modo de pensar y la cosmovisión.
Vamos, que tenemos de tanto nombrarlo y elevarlo a categoría arquetipal, tenemos patriarcado, histeria y psicopatía para tiempo.
Para Guggenbühl (2009) todos tenemos un psicópata en nosotros y la naturaleza de lo psicopático no es arquetipal, no tiene formas ni imágenes que lo respalden, y queda fuera de todo campo de visión. La generalización es excesiva ni en mi experiencia clínica con los psicópatas he constatado ese vacío de imágenes.
Neil Micklem (1996) propone la histeria como arquetipal. Es interesante señalar que la Histeria se atribuía a un problema de las mujeres y para el cual el remedio era provocarles el orgasmo, masturbándolas los médicos en el consultorio, hasta que estos hartos del trabajo inventaron los vibradores. La obra escrita en 1913 por el médico británico Havelock Ellis, The Sexual Impulse in Women (El impulso sexual en las mujeres) calculaba que aproximadamente el 75 % de las mujeres sufría de “histeria”, una enfermedad cuyos síntomas abarcaban desde cefaleas hasta ataques epilépticos o lenguaje soez. Casi cualquier comportamiento que mostrara una mujer podía considerarse histeria y la cura número uno ―desde la invención de esa enfermedad en la Antigua Grecia― era el masaje pélvico. El médico de la Antigua Grecia Areteo de Capadocia denominó al útero “un animal dentro de otro animal”. Su teoría era que el útero, si se dejaba a su libre albedrío, era propenso a salir de paseo y estrangular a la mujer desde el interior, así que necesitaba ser atraído de nuevo hacia su lugar con aceites de olor dulce. Resulta que esos aceites se aplicaban sobre y alrededor del clítoris con movimientos vigorosos, lo que con toda probabilidad provocaba un efecto altamente restaurador en la mujer. La película Hysteria británica cómico-romántica de 2011 dirigida por Tanya Wexler trata esta temática.
En La histeria antes de Freud (De La Tourette et al., 2010), se hace un recorrido de explicaciones sobre la histeria, su conexión con la locura o la psicopatía histérica, previas a Freud, quien terminó explicando su dinámica.
Una enfermedad que se curaba con orgasmos provocados por médicos, aburridos de su trabajo, mientras las mujeres eran frígidas en sus relaciones sexuales, ¿tiene la categoría de arquetipo? ¿O más bien es un efecto del patriarcado? Esta última posición es la de Wilhelm Reich en La función del orgasmo (1945). Está recién horneado, en este diciembre del 22, un artículo interesante que afirma que a los hombres les sigue excitando ver la lordosis en las mujeres, la antigua postura sexual de los mamíferos femeninos (Yesim Semchenko et al., 2022). ¿Alguien podría argumentar que este estudio es una prueba de la impronta arquetipal del patriarcado y su necesidad histórica como etapa más evolucionada? Seguro que sí, aunque como haría falta que fueran capaces de acceder a la literatura científica, les he facilitado el acceso.
La capacidad empática es una excelente herramienta para la hermenéutica, pero un sujeto que quede pegado al padecer del otro no puede ser psicoterapeuta. Los psicoterapeutas también utilizamos la empatía como medio -engaño hermético maquiavélico- no para salvar, sino para facilitar la consciencia del paciente.
La falta de empatía está en la base de estas aberraciones. Cualquier terapeuta necesita disponer de capacidad empática para poder experimentar el padecer del paciente para, como afirma Sigmund Freud, comprender la vida psíquica del otro dando un contenido intelectual a esta forma de conexión. La capacidad empática es una excelente herramienta para la hermenéutica, pero un sujeto que quede pegado al padecer del otro no puede ser psicoterapeuta. En la mitología sumeria se cita al dios Enki interviniendo en la anábasis (fase de ascenso, salida de la Nekya) de la diosa Inanna. Esta tuvo la precaución de advertir que iniciaba su descenso al infierno para encontrarse con Ereshkigal señalando que si no ascendía en 3 días fueran a rescatarla. Requerido Enki busca una solución creativa para llegar al corazón del infierno sorteando los obstáculos de las 7 puertas. De la porquería de sus uñas, crea dos personajes diminutos a los que instruye para que en el parto de Ereshkigal sean empáticos con ella. Así sucede y Ereshkigal agradecida les pide un deseo y estos le piden que resucite a Inanna a la que Ereshkigal había asesinado y empalado. Enki, engañador hermético y/o algo maquiavélico en la lectura napoleónica (el fin justifica los medios) instruye acerca de la empatía como medio para resucitar a Innana. Los psicoterapeutas también utilizamos la empatía como medio -engaño hermético maquiavélico- no para salvar, sino para facilitar la consciencia del paciente. Innana resucitada no sale del infierno sin un compromiso con Ereshkigal de que alguien la sustituya. Más allá de las sombras de Innana, sus venganzas, y de los componentes prepatriarcales del mito, lo interesante para los procesos psicoterapéuticos es que quien emprende sale de la Nekya se compromete a ser un agente de salud llevando a otros al infierno, pues es necesario este paso para la individuación. Ese es el trabajo del psicoterapeuta que ya experimentó sus catábasis y anábasis. Y ese ciclo, en espiral, es el camino de una mayor humanización, pues primero bajó la diosa, de desprendió de sus pegotes en las 7 puertas del infierno, hasta llegar desnuda ante Ereshkigal, y finalmente fue sustituida por una humana. Cada duelo es una Nekya. Cuando me despido, si lo veo propicio, lo hago deseando al otro una buena crisis.
Estas reflexiones nos introducen en la necesidad de la investigación clínica como parte del trabajo del terapeuta. Freud ya señaló que la psicoterapia es una investigación sobre el inconsciente. Psicoterapia en línea. Investigación psicoanalítica (García, 2022f), accesible en mi página web, es un texto horneado en el confinamiento por la sindemia COVID. Expuse reflexiones sobre el encuadre en línea y la investigación psicoanalítica. Comparto solo este concepto del texto “El psicoterapeuta no eleva a verdad irrefutable un conjunto de conocimientos, sino que se compromete con la obligación ética de apoyar cada opinión clínica en hechos externos que provean evidencia, cuanto más confiable mejor tanto interna como externamente”.
La investigación clínica ha formado parte de mi praxis como psicoterapeuta, existen métodos científicos para los estudios de único sujeto y cualitativos, y en mi praxis la investigación clínica me ha llevado a realizar investigaciones de campo buscando verificaciones más amplias.
La investigación clínica considero se hace para comunicarla. En foros públicos se puede contrastar con la audiencia, en cursos se puede comunicar en este caso señalando si es consensuada o de autoría propia. En el encuentro FAPyMPE de primavera 2021 presenté (en línea) la comunicación Psicoterapia en tiempos de caos, muerte y resiliencia, donde expuse un apartado analítico acerca de la psicoterapia en línea.
Varias de estas investigaciones tienen trabajos publicados en mi página personal, en la de SIDPaJ, en mi repositorio OSF y alguna en revistas.
No encuentro esta sensibilidad investigadora en muchos colegas psicoterapeutas, algunos incluso tachan ese esfuerzo de irrelevante, cientifista o cuantofrénico. Se obvia la importancia del número, incluso arquetípico. En Número y Tiempo, von Franz escribe el capítulo El número y los aspectos parapsicológicos del principio de sincronicidad. En mi tesis creo que experimenté un fenómeno de sincronicidad en el constructo “Paz” que resultó y explicaba la contribución de diversas variables. Mi intento de que me mandasen artículos para publicar en © Journal of Transpersonal Research, revista de la que fui editor, no tuvo respuesta.
La investigación “Estilo del Terapeuta” (García, 2022e) la diseñé para los encuentros FAPyMPE de otoño 2022. Espero aportará datos sobre los diferentes estilos de terapeutas de diferentes paradigmas y en particular del estilo de los junguianos. Los resultados de la investigación sobre el taller Caminando junt@s hacia la sombra, que diseñé junto a María Rodríguez e impartido en esos encuentros de FAPyMPE, se pueden consultar en mi página (García, 2022d). junto a respuestas a la entrevista que me hizo Rocío Ruíz dentro del proyecto de entrevistas SIDPaJ.
En esta recopilación soy consciente de la cantidad de veces que he participado en FAPyMPE en representación de la SIDPaJ. No tengo claro que los contenidos expuestos representen a la SIDPaJ, y aunque siempre tengo la precaución de presentarlos como propios, la audiencia puede percibirlos como consensuados.
La forja de Hefesto
Hera concibió a Hefesto por partenogénesis y lo vio tan feo al nacer que lo tiró del Olimpo provocándole una cojera. Deforme y herido, Hefesto era el único dios que trabajaba.
El trabajo de forja del filosofar a martillazos de Nietzsche, es la metáfora que me inspira para los siguientes martillazos.
La estética del analista no es demasiado relevante, y tiene el espacio transferencial para elaborarse, pero sí que el analista necesita mantener consciencia de sus heridas y cuidarse. De sobra se cita el arquetipo del sanador-herido y la referencia a los cuidados del centauro Quirón. La metáfora de la forja me sirve para asociarla con el trabajo necesario para forjar el alma. En la conferencia Las Violencias del Alma de la Paz (García, 2022h), expliqué que para muchos sólo es imaginable la paz perpetua (Kant, 1795) de los cementerios llenos de muertos, de las variadas guerras y que el alma humana, en la hipótesis que comparto de Giegerich (2021), se ha forjado en rituales de violencia desde la elección de la caza como modo de alimentación, frente a, por ejemplo, el carroñerismo para el que la especie está preparada.
Sostengo que la escisión de la capacidad detrívora, que en términos equilibrados pudo ser útil al humano en su relación con el planeta, junto a la culpa por el exceso de violencia arbitraria, han engrosado la sombra colectiva que retorna en la desmesura detrívora del Antropoceno.
Los Aghoris, son una secta hindú, heredaron sus prácticas de los Kapalikas (portadores de cráneos). Los vi en Nepal merodeando por los crematorios. Comen carne humana de los cadáveres, buscan la liberación espiritual para superar el ciclo de reencarnaciones, creen que haciendo todo aquello que los demás rechazan alcanzarán un mayor estado de conciencia, pero no consienten el sexo gay. La caza requiere matar seres vivos, arrebatar la vida a la naturaleza, los animales carnívoros no pueden elegir, el animal humano si pudo, y no lo hizo solo por el economicismo proteico. La desmesura del homo colossus del Antropoceno ha mutado al humano a detrívoro comedor de los restos orgánicos de plantas muertas, los hidrocarburos, el gas natural, … A diferencia de otros detrívoros el homo colossus no actúa dentro del ciclo ecológico, sino que lo destruye. Sostengo que la escisión de la capacidad detrívora, que en términos equilibrados pudo ser útil al humano en su relación con el planeta, junto a la culpa por el exceso de violencia arbitraria, han engrosado la sombra colectiva que retorna en la desmesura detrívora del Antropoceno. Tiene interés el libro Nosotros, los detritívoros (Casal Lodeiro, 2017) .
Cada paciente llega hasta donde haya llegado su terapeuta. El sí-mismo de paciente y terapeuta promueven, únicamente, la saliencia o emergencia de la información que el terapeuta puede escuchar. Lo no aceptable son terapeutas, semisordos, semiciegos … Tendrán pacientes en “puertas giratorias”, que se irán sin ser tocados y posiblemente iatrogenizados. En algunos casos, siendo optimista, considero que lo inconsciente del paciente los sacará del setting. ¿Puede quedarse el terapeuta tranquilo?
En el psicoanálisis junguiano se espera que el analista haya logrado en su terapia, y pueda, por lo tanto, acompañar a sus analizandos, integrar las siguientes dimensiones que señalan una suficiente individuación como estado del ser: La integración de natura y cultura: el cultivo del alma. La integración de la psique y el cuerpo: el cuerpo espiritual. La integración del pensamiento y la sensibilidad: la conciencia ética. La integración de la lógica y la creatividad: el proceso terciario. La iluminación mística profana. La dialéctica entre sí-mismo y complejo yo, que es el opus alquímico. La terapia en sí misma recorre las fases de la alquimia, como expuse en la presentación del libro de Edinger (García, 2022g). Arquetipos y símbolos en la alquimia del proceso de individuación en psicoterapia (García, 2022b) es un texto en para esa presentación, que aunque sigue en construcción, está disponible en el enlace de la bibliografía. Para muchos sujetos, como describe Cioran en Silogismos de amargura (1952), “vivir es una maldición”. En la fase nigredo de la terapia, en su interminable crepúsculo de noche oscura del alma, Dios florece en la enfermedad y el miedo.
Las posiciones teístas acerca de la naturaleza del sí-mismo determinan afirmaciones más teológicas que clínicas. Algunos ejemplos clínicos: El paciente es el único responsable de su proceso, llegar hasta donde considere, abandonar la terapia, cambiar de terapeuta o simultanear con varios terapeutas, o son pacientes eternos, … El teísmo clínico es analizable. En muchos casos es una posición cómoda, en otros de falta de ética respecto a la responsabilidad del terapeuta, en, al menos, no iatrogenizar al paciente. Algunos ejemplos ecosistémicos: El Ánima mundi, o la umbra mundi, genera movimientos regulatorios para terminar con el cáncer que es el Homo colossus para el planeta tierra: coronavirus, … Este teísmo también es analizable, y retroalimenta el teísmo clínico. Algunos ejemplos en el arte: Lo inconsciente es creativo, … En Arteterapia en psicoanálisis junguiano. Marco referencial (García, 2022c) me extiendo en esto. La propuesta de psicoanálisis junguiano es una tekné que evita los teísmos con los recursos del psicoanálisis ene especial del relacional, se requiere una profunda formación psicoanalítica.
La forja del ser terapeuta es ardua y compleja, no sobra conocer en propia carne la experiencia con entactógenos[3], siempre y cuando el terapeuta esté preparado para mantener un ojo observante en la experiencia, se relacione con el material emergente con buena capacidad dialógica, para dialogar con lo inconsciente, y dedique bastante tiempo a relacionarse con lo que ha emergido antes de repetir experiencias. Las experiencias en Estados no ordinarios de conciencia, se produzcan o de modo no buscado (raptos místicos, EMC, …) o buscados para integrar, facilitan el trabajo clínico.
Otra epistemología conveniente en la formación del analista junguiano es la sistémica. Sus propuestas circulares, su diagnóstico sistémico y prescripciones clínicas, cambian la cosmovisión lineal de la causalidad sintomática y convergen bastante con la psique junguiana, que contempla la complejidad de múltiples dimensiones en sistemas convergentes: eje sí-mismo/complejo yo.
El análisis personal y supervisión clínica son interminables mientras el sujeto está trabajando como analista. Es crucial aceptarlo. ¡No caben iluminados autodidactas en procesos efímeros!
“… es estrictamente prohibido actuar como un chamán hasta que el momento de la indicación haya terminado y el iniciado haya sanado de su enfermedad iniciática.“ (Psicoterapia. La experiencia práctica, M. L. von Franz, 1985).
No puede ser terapeuta quien se identifica con el sufrimiento del paciente, proyecta su sombra, es un charlatán, un salvador altruista, …
¿Muere de un modo distinto el psicoterapeuta junguiano a cómo mueren terapeutas de otras epistemologías?
Una discusión interesante es acerca de las variables del terapeuta altamente eficaz (Pereira et al., 2023). Se sabe que la eficacia de las terapias depende más del efecto terapeuta (hasta el 21%) y la alianza de trabajo que del tipo de terapia.
¿Qué variables intervienen?
Un buen terapeuta es aquel que puede decir “Mis padres, mis terapeutas, mi yo, mis expacientes han muerto, y he podido hacer al duelo de ellos”, y, del que muchos de sus expacientes pueden decir “Mi terapeuta murió y he podido hacer el duelo”. Un psicoterapeuta junguiano incluye más referencias, como su sí-mismo, que han muerto y de las que ha hecho el duelo.
En el texto se han ido citando condiciones que las permiten inferir, pero expongo la que me parece clave. Un buen terapeuta es aquel que puede decir “Mis padres, mis terapeutas, mi yo, mis expacientes han muerto, y he podido hacer al duelo de ellos”, y, del que muchos de sus expacientes pueden decir “Mi terapeuta murió y he podido hacer el duelo”. Un psicoterapeuta junguiano incluye más referencias, como su sí-mismo, que han muerto y de las que ha hecho el duelo. La referencia a mi como “iratxomik” que uso en redes como identidad virtual digital, denota cómo entiendo estos procesos inherentes a la individuación. El sentido del iratxomik intuitivo lo he ido entendiendo a medida que he ido desarrollando mi individuación, representa mi eje sí-mismo (iratxomik) y complejo yo (mik). El complejo yo es una diferenciación del sí-mismo en el contexto de las relaciones objetales con humanos, e iratxomik significa la muerte de ambos polos en una realidad que los trasciende y se desarrolla más allá de las potencialidades de Iratxo.
Aún no estoy en la muerte de mi función como terapeuta y disfruto de ella atento a no caer en complejos de poder, ni crear iglesias, ni buscar acólitos. Estoy atento a que cada cese de terapia implique elaborar por el paciente y por mí, la muerte de nuestra relación. Tengo testimonios de sólo algunos expacientes acerca de si he muerto o no para ellos.
El destino del terapeuta es morir, claro, como sujeto y sobre todo como analista, función que no puede ser interminable para el sujeto, pues requiere energía, reciclaje continuado y altos cuidados. El terapeuta junguiano asume una muerte inmanente, muere con cada sesión, se metaforsea en otro cuerpo espiritual, aunque siempre queda un ser caracterizado por una ética muy distinta de otras éticas (de justicia, de cuidados y que realiza el dios oscuro). Si antes de la muerte de la función terapéutica el analista ha experimentado muchas muertes, lo que debería esperarse en un psicoanalista junguiano, estará preparado para la muerte del rol y la muerte personal.
Al menos cada 7 años se necesita una muerte de mayor nivel, que putrefacte algunas carnes —sombras, quizás ya colectivas— innecesarias detectadas en niveles muy profundos. La especie botánica, Amorphophallus titanum, saca una flor en períodos de 7 a 15 años. La flor cadáver (fálica) denominada así porque emite un olor fétido a carne podrida que atrae los insectos carroñeros que le sirven, así, de agentes polinizadores para su ciclo vital. Me parece una metáfora interesante. La muerte no es algo sin más, debe oler mal para serlo.
Integrar la sombra y los arquetipos, en el marco de la individuación, requiere de una función detrívora ajustada.
Integrar la sombra y los arquetipos, en el marco de la individuación, requiere de una función detrívora ajustada. los arquetipos son cadáveres que provienen de ancestros que han muerto. La sombra tiene una parte de potencialidades no activadas, otra de contenidos psíquicos relegados o reprimidos. Siendo detrívoros los ingerimos, incorporamos sus potencialidades en el desarrollo del alma. Esto es muy distinto que lo citado anteriormente respecto al Antropoceno en el que usamos los restos cadavéricos con desmesura y sin integración.
Se necesitan bastantes años de estar muerto como analista antes de la despedida de la vida. Algo le pasa al analista que se resiste a esa muerte. ¿Buscará una suerte de inmortalidad?
Los mitos de Quirón y Prometeo invitan a reflexionar acerca de muchos existenciarios que aparecen en la vida y en los procesos terapéuticos para resignificar las lecturas simplistas, reduccionistas e idealizadas que se hacen habitualmente.
En este punto voy a retomar el mito de Quirón, pues conviene recordar que la inmortalidad no es un bien tan interesante. De Quirón los junguianos hacemos saliente el arquetipo del sanador herido, corriendo el riesgo de ser reduccionistas pues mito es más complejo. Quirón fue hijo de la oceánide Filira. Perseguida por Cronos que la deseaba Filira se transforma en yegua para esconderse, no le sirve pues Cronos se transforma en caballo y la viola. Rea los persigue. Al ver Filira su retoño tras parir, no puede soportarlo pide ayuda y es transformada en Tilo. Quirón tiene un origen traumático y un abandono maternal. Apolo adopta a Quirón y le transmite sus conocimientos. Quirón, educa y enseña a muchos, también a Asclepio, quien pasa a ser dios de la medicina. Aquiles no hubiera nacido sin la colaboración “violadora” de Quirón. Quirón ayuda a Peleo a tomar por la fuerza a Tetis, con lo que reedita su origen traumático de hijo de una violación. ¿Inconscientemente? Tetis quiere hacer inmortal a Aquiles quemándolo y curando sus heridas con ambrosía. Peleo arrebata Aquiles a Tetis, cuando esta no le había “tratado” todavía el talón. Tetis abandona a Peleo quien encarga a Quirón su educación. La herida que Heracles inflige a Quirón con una flecha es incurable y le obliga a Quirón a tratarse todos los días. ¿Incurable? Quirón no puede curarla a pesar de su sabiduría, y sin embargo cura la de otro centauro herido. La flecha de Heracles es la llave que abre las heridas de Quirón, pero este se ocupa solo de la herida corporal manifiesta y no de las psíquicas desde su abandono, su trauma, sus veleidades de brujo colaborando con el mal, … Llega un momento que no puede soportar el dolor eterno por su inmortalidad. Experimenta la maldición de la inmortalidad. Es conocida la condición de Prometeo, un titán sufridor castigado por ser leal a su mandato de cuidar a la humanidad y para hacerlo ser traidor a su lealtad con Zeus entregando el fuego. Hércules, culpabilizado y compadecido, del sufrimiento de Quirón pidió a Zeus que le liberase de su inmortalidad y Quirón aceptó sustituir a Prometeo, pues el sufrimiento de Prometeo tenía más posibilidades de terminarse que el suyo propio. Prometeo fue liberado e inmortal. Cuando Quirón murió Zeus lo inmortalizó elevándolo al cielo en la constelación austral de Centaurus.
Traicionar las lealtades impuestas por padres, sociedades o dioses, sean visibles o invisibles, es la condición para poder aceptar la mortalidad.
Los mitos de Quirón y Prometeo invitan a reflexionar acerca de muchos existenciarios que aparecen en la vida y en los procesos terapéuticos para resignificar las lecturas simplistas, reduccionistas, literales e idealizadas, todas carentes de simbolismo, que se hacen habitualmente. A Quirón se le asocia con la medicina y con cualidades positivas y benévolas, a diferencia de la mayoría de los centauros, cuya naturaleza era brutal y en algunas obras de arte aparece con piernas humanas obviando sus patas de caballo. Un asteroide ubicado entre Urano y Saturno descubierto en (1977) fue denominado Quirón. La astrología lo ha incorporado interpretando que el sujeto tiene una “herida” en el Signo y la Casa donde está posicionado en la carta astral. Quirón puede considerarse el talón de Aquiles del sujeto, donde hay expuesta una fragilidad y donde es necesaria una cura.
No es habitual tejer con distintos mitos para encontrar una significación profunda en sus intersecciones. Los mitos de Quirón y Prometeo, interseccionan en un área muy significativa, y, sólo posible por la historia de cada uno de los personajes y requiere algún conector, en este caso Hércules. ¿La psique los ha conectado para algo? Si Quirón hubiera sido rescatado por Marte los mensajes hubieran sido muy distintos.
La esencia de la relación de Quirón con Prometeo, su elixir alquímico, su simbolismo profundo, infiero que es la tesis: traicionar las lealtades impuestas por padres, sociedades o dioses, sean visibles o invisibles, es la condición para poder aceptar la mortalidad. La traición es condición de la individuación. Si el infante no traiciona las lealtades impuestas desde el deseo de los padres queda atrapado en complejos materno y paterno. El adolescente debe traicionar su lealtad al clan tribal. El adulto tiene otras tareas de traición. Quirón ni pudo traicionar a su padre Cronos (se identificó con su faceta de perpetrador violador), ni a su madre-padre sustituto: Apolo (se identificó con su sabiduría y mandato de servir).
El mito de Quirón hace saliente que uno solo no puede tratarse a sí mismo, como sostiene el psicoanálisis, pues uno no puede traspasar sus resistencias, se requiere otro-terapeuta. Hércules no es un terapeuta y si lo fuera actúa desde su necesidad de liberarse de la culpa, aunque actúe por compasión. La compasión ensalzada como virtud muchas veces contiene sombras. Hércules lo salva, pero Quirón no llega a ser consciente, y menos de que su “eutanasia” es un “suicidio encubierto” para descansar en la muerte. Cioran, le diría a Quirón, que siguiera su estrategia de escribir y reflexionado sobre sí mismo, para evadirse del sinsentido de la existencia, antes que la alternativa del suicido. En eso Cioran propone un desafío útil para los terapeutas como estrategia con sus pacientes suicidas. Queda evidencia de que las fuerzas de lo inconsciente colectivo, aunque actúen y rescaten, por si solas no conducen a la individuación, sino que, incluso congelan el desarrollo psíquico. Para la individuación se requiere el concurso de la consciencia.
Pies de Página
[1] “Oh, hijo mío, cuando deseabas irte a combatir al traicionero Tifón [Seth] por todo el reino de tu padre [el reino de Osiris] yo me fui a pasar un tiempo en Hormanouthi, es decir, Hermópolis, la ciudad de Hermes, la ciudad de la técnica sagrada de Egipto, y allí me quedé un tiempo. Después de cierto transcurso del Kairoi, y del necesario movimiento de la esfera celeste, sucedió que uno de los ángeles que moraba en el primer firmamento me vio desde arriba y vino hacia mí deseoso de unirse sexualmente conmigo. Estaba con gran prisa de que así fuera, pero yo no me sometí a él; me resistí, porque deseaba preguntarle por la preparación del oro y de la plata […] Me resistí y vencí su deseo hasta que me mostró el signo sobre su cabeza, y me dio la tradición de los misterios sin reservarse nada, sino en su total verdad.” Discurso de Isis en Marie Louise von-Franz, Alquimia, Barcelona, Luciérnaga, 1991, pp. 62-65.
[2] La idea del multiverso aparece en un texto del siglo XIII. En De Luce (1225) Robert Grosseteste supone que el universo nació de una explosión que empuja todo, la materia y la luz, a partir de un solo punto, una idea que es sorprendentemente similar a la moderna teoría del Big Bang. Se encuentra en un texto medieval sobre el multiuniverso de la Bibliothèque Nationale De France.
[3] Entactógenos elude la connotación de dios, del término enteógenos, tanto al espacio interno, como a la sustancia gatillo (Planta sagrada, espíritu inteligente), y desfocaliza el “estímulo” en el peso de la sustancia química afianzando el del ritual como rito iniciático y de paso.